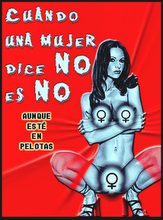El tiempo perdido.
Me recuerdo leyendo mis primeros tebeos mientras robaba
horas al estudio y al sueño, arropado por la desaprobación
materna, entre el remordimiento y la liberación que suponía el
saber que se podía dilapidar el tiempo de una forma tan placentera.
No tardé en descubrir otros métodos más placenteros, es
verdad, pero eso es otra historia.
Empieza uno gastando los días como si fueran dinero fácil, con
el ansia del que nunca ha tenido nada y se encuentra, cuando
menos se lo espera, a mitad de camino, con las balas contadas y
los enemigos intactos, esperando impasibles a que comencemos
a disparar con el mal tino que nos caracteriza.
Objetivos vitales, despeñaderos por los que precipitarse.
Y es que, claro, llegó la hora de convertirme en un hombre de
provecho. Y llegaron los libros, las mujeres y las malas compañías
de las que siempre formé parte activa. Con ellas se fue un
tiempo, como cualquier otro, que considero amortizado, pero
que no volverá.
Porque solemos hablar del tiempo perdido como ese vecino
incómodo nos habla del tiempo revuelto en el ascensor: justificándolo
como una suerte de castigo divino por los males que le
estamos inflingiendo entre todos a la madre Naturaleza.
–Ni tú, ni yo ¿sabes? Entre todos.
–Perdona, si es entre todos, también es entre tú y yo.
–Ajá… Bueno, pues… esto… que pases un buen día.
No está de moda exigir responsabilidades, y menos asumir las
consecuencias. Mejor compartidas que duelen menos.
Y más en estos tiempos, en los que vivimos entregados diariamente
a la catástrofe, con el fin del mundo acechando a la vuelta
de cada esquina en forma de nuevo artículo del BOE, de otra
reforma laboral o del próximo fracaso deportivo patrio. Quién
sabe.
Asomado pues al abismo de la madurez seguí perdiendo el
tiempo, al por mayor esta vez. Sentado ante un teclado como el
pazguato que hace un cursillo CCC y ya se cree. Pues así.
Horas y horas forjando una identidad digital como quien recopila
un bestiario inmenso, plagado de brillantes mediocridades.
Una amalgama de topicazos y desahogos soltados para
satisfacer esta innata necesidad de corretear desnudo y hacer
el mamarracho mientras cientos de desconocidos desocupados
aplauden a rabiar.
No hay nada como perder el tiempo en Internet y en las redes
sociales porque parece que no queda cicatriz más allá de la
costura de tu ombligo. Y qué ombligo, señores. Rematado en
macramé.
Todo ese esfuerzo en perder el tiempo no queda impune, por
supuesto. Por el camino, una vida, pero a quién le importa si se
trasciende durante unos breves minutos. Esa es la clave. Vestir
tus distracciones banales con un traje barato de comercial para
convencerte de que tu vida, sin ese producto que te están vendiendo,
es menos vida.
Mantener un teléfono móvil de nueva generación con acceso
a todo como alforja imprescindible para el viaje a la nada, por
ejemplo. Y procurar no explicarse qué es lo que a uno le ha traído
hasta aquí.
Tampoco pretendo que este sea el momento para los buenos
propósitos. Me traicionaría a mi mismo. Mirar demasiado hacia
atrás es la mejor manera de estrellarse contra el futuro pero no
mirar nunca es la mejor manera de no saber hacia dónde voy.
¡Hostias!.
Un capítulo del libro "#nocabeenuntweet".
Mira si te lo pillas.
Sus autores pían demasiado....